Los peligros de los hombres
Algunas luchas son tan profundas y silenciosas que nunca se detienen del todo
Hay miradas que intimidan, palabras que se alzan entre el ruido de la multitud para instalarse en el ambiente. De pronto, un día como cualquier otro, tropiezas con un gesto inesperado de esos que conjuran lo inefable, que se clavan como una astilla y de la que solo nos percatamos cuando pasan demasiados años y su molestia la hemos normalizado. No hay día que no piense en la violencia. La que provocamos y de la que somos víctimas. Nos han enseñado a ejercerla como mecanismo de supervivencia en un mundo siempre iracundo, cambiante, incómodo según dónde nazcas o cómo seas. Todo empieza con un un simple silencio, suficiente para causar estragos de consecuencias inabarcables.
Insisto en que cada vez pienso más en ese tipo de violencia subrepticia que se alimenta de lo que no se dice porque basta con que quede implícito. No se nombra, no se verbaliza para que la ofensa perdure en el tiempo dando vueltas por tu mente hasta cuando te vas a la cama. El problema de los silencios es cuando se llenan de voces ajenas o propias, más agudas y retorcidas en sus críticas. La marginación comienza con el desprecio velado de una súplica desatendida o una mano amiga que es retirada cuando más la necesitas. Y lo peor es cuando echas la vista atrás para descubrir que las actitudes no surgen de forma espontánea, sino que se van fraguando hasta que el muro es demasiado alto para cruzarlo. La soledad hace que en muchas ocasiones agaches la cabeza y vivas en la sombra que proyecta antes que darte de bruces con la imponente barrera.
Hay tantas violencias que practicamos a diario que no tendría espacio para describirlas. Sin embargo, la que más tormento me causa cada día de mi vida es la que se relaciona con la masculinidad. Recuerdo con solo siete u ocho años el sonido de la radio en una celebración familiar y yo cantando sobre la voz que salía del aparato. En apenas unos segundos mi padre cruzó la habitación, me agarró del brazo y me llevó a un lugar aparte para pedirme con cierta vergüenza, mediante un hilillo de voz para que nadie más escuchara lo que tenía que decirme, que no pasaba nada por cantar, pero que lo hiciera cambiando la letra al género masculino. A día de hoy me parece una tontería, pero es ese tipo de miedo infundado que deja huella en un niño. El mensaje estaba claro: sé un hombre en cualquier circunstancia. No dejes espacio a la duda o margen para que alguien pueda cuestionarte, ya que la masculinidad es el capital social más importante que puedes poseer.
Sin embargo, se trata de una jaula de oro incluso para quienes encajan en la normatividad. Según datos de un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hombres representamos 7 de cada 10 muertes por suicidio. En muchos casos es el silencio lo que nos mata por la forma en que la sociedad enseña a los niños a ser hombres. El aislamiento está asesinándonos y, lejos de evitarlo, seguimos perpetuando las estadísticas en cada interacción con amigos, en las conversaciones de pasillo en el trabajo y hasta con nuestras parejas (uso este término paraguas porque se da tanto en personas heterosexuales como homosexuales). En un artículo para El País, Oihan Iturbide quiso conocer la experiencia de hombres trans que, por sus propias circunstancias vitales, saben de primera mano lo que es ser leídos como mujeres y el tránsito a ser reconocidos socialmente como compañeros masculinos. Sus testimonios, como podéis imaginar, son tan tristes como esperables. “Las conductas asociadas a la virilidad forman el marco que guía cómo debemos comportarnos, cómo debemos vernos a nosotros mismos, cómo relacionarnos con los demás y cómo ser percibidos por la sociedad. De hecho, la fragilidad en el hombre ha sido ridiculizada y todos hemos aprendido a huir del hombre blandengue”, explica Iturbide.
¿Por qué nos cuesta tanto conectar con otros hombres? ¿Qué impide que seamos capaces de abrirnos, crear espacios en los que sentirnos vulnerables y hablar de temas íntimos entre nosotros? Durante una parte importante de mi vida construí mis círculos sociales desde el conformismo de nacer y crecer en una misma ciudad, conocer a mis amigos en el instituto e instalarme en esa burbuja confortable, segura, pero al mismo tiempo artificial, donde el statu quo parecía inalterable. No fue hasta que me mudé a Madrid que empecé a identificar patrones que había pasado por alto en esas relaciones. De pronto era una piedra en el zapato que, al quitarme, se hizo más evidente. En primer lugar, todas mis amistades eran hombres heterosexuales. Y, lo más importante: hablábamos a diario, pero nunca de nosotros mismos. Jamás compartimos confidencias, preocupaciones, miedos o deseos. Eran conversaciones superficiales en las que a nadie se le pasaba por la cabeza hablar de sus sentimientos. Hacerlo se sentía sencillamente incómodo. Fue después, en otros entornos más diversos, cuando entendí que ese es uno de los asfixiantes efectos de la masculinidad. Al desproveernos de herramientas para un diálogo profundo con nuestros iguales, arrastramos esas cargas en secreto, bajo una perversa máscara que nos deshumaniza a ojos de los demás.
Ahora me encuentro curiosamente en el lado opuesto del espectro. Todas mis amistades cercanas son chicas, en parte porque ellas, expulsadas históricamente de los círculos asignados como masculinos, tuvieron que aprender desde pequeñas a cuidarse entre ellas, a comunicarse sobre todo aquello que los hombres no querían escuchar. Me siento más cómodo a su alrededor porque puedo expresarme sin estar pendiente de la mirada prejuiciosa de los hombres, fruto de la educación sentimental que recibimos.
En el documental El silencio es un cuerpo que cae (disponible en Filmin), Agustina cuenta que perdió a su padre en un accidente con apenas doce años. De él conserva cientos de horas de videos caseros que revisa en busca de respuestas sobre su pasado. Alberga la esperanza de que las cintas le ayuden a comprender al hombre que una vez fue, pero que nunca llegó a conocer del todo. ¿Qué ocultaba bajo aquella enigmática sonrisa? ¿Por qué nunca hablaba de su juventud? El resultado es una obra audiovisual sobre la homosexualidad y la represión en la Argentina de los años noventa donde afloran las violencias que llevan a cabezas de familia, empleados de la banca, jóvenes presionados por el entorno y tantos otros casos a vivir una vida que no desean; cuando no deciden, simplemente, quitársela. Y una sociedad en la que todavía existen hombres que optan por el suicidio como única salida para lo que han callado durante demasiado tiempo es un fracaso del que debemos sentirnos responsables o cómplices en algún grado.
Nuestro paso por el mundo se rige en torno a las diferencias con los demás. Yo soy hombre porque no soy mujer. Soy alto porque tú eres más bajo. Soy moreno porque tú eres rubio. En definitiva, sé quién soy porque existe un otro que articula aquello que me define. Con el insulto ocurre lo mismo. Si te llamo gordo, lo que realmente manifiesto es que yo no lo soy. Cuando alguien por la calle te grita maricón, está enfatizando que él, por supuesto, no lo es. La injuria nos devuelve una valiosa mirada sobre quien la ejerce porque la división también marca distancias.
Escribe Ruth Portela en Pikara Magazine, tras sufrir un episodio de acoso en el metro, acerca de los efectos de vivir dentro de una estructura social que se configura mediante oposiciones afectando profundamente al modo en el nos percibimos o desarrollamos nuestra identidad:
Ya no me identifico con el género masculino. Posiblemente porque no me es posible identificarme con un grupo que ha ejercido una opresión sobre mí. Tampoco me identifico del todo con ser mujer, nunca lo hice. Pero sí con las violencias que vivimos las mujeres en una sociedad patriarcal. Aunque esta violencia recaiga sobre toda persona que no encaja dentro del sistema, no solo las mujeres.
Si no hubiera vivido la discriminación propia de este sistema hacia las mujeres, no sé si mi identidad sería la misma. Pero si no hubiera vivido esas discriminaciones y violencias, ya sean psicológicas, emocionales o físicas, ¿importaría el género? A veces pienso que es solo una etiqueta para ver quién entra dentro de lo normativo y quién se queda fuera. Una etiqueta idealizada, que ninguna persona cumple, pero que la mayoría finge. ¿Cómo se puede cumplir con una idea, con una abstracción creada por un sistema de poder? ¿Qué es ser mujer o ser hombre, al margen de los clichés propios de este sistema?
He querido centrar este texto en la masculinidad y sus violencias, pero eso implica referirme inevitablemente a mis propias experiencias, las cuales pasan por ser un hombre cisgay. No me siento en la potestad de poner en mi boca las realidades de otros. Sin embargo, es curioso cómo lo masculino se ha convertido en la punta de lanza de un ataque sistemático que opera incluso dentro de las disidencias en el colectivo LGBTIQ.
La plumofobia sigue siendo un gran melón con el que tenemos que lidiar, al igual que todos los prejuicios asociados a los roles sexuales (el activo es el “macho” de la relación, mientras que el pasivo se feminiza y asume un papel sumiso) o la misoginia interiorizada de muchos gais que reproducen la violencia hacia las mujeres. Es triste que habiendo sufrido el desprecio de lo normativo nos veamos atados a una especie de síndrome de Estocolmo por el que replicamos muchos de los comportamientos que padecemos en nuestras carnes. Buscamos una necesidad de aprobación de aquellos que nunca nos aceptaron, como si la ignominia pudiera eliminarse si somos capaces de aplicarla sobre otros. Las aplicaciones de ligue están llenas de perfiles de “masc x masc” o “heteros discretos” que se autocalifican como tales porque en su fuero interno piensan que así son menos maricones, que de algún modo siguen perteneciendo a las estructuras de poder que nos oprimen. La paradoja es siniestra, desde luego. Y es que de la masculinidad no nos libramos ni quienes fuimos empujados a patadas para salir de ella.
Las perspectivas no son muy halagüeñas. En el mundo gay la forma de socializar es, en muchos casos, a través del sexo. El cuerpo se coloca en el centro y tu capital social se mide bajo parámetros que caben en la descripción de tu perfil en Grindr. Centímetros, rol, disponibilidad… No soy ni el primero ni el último que señala las dificultades a la hora de crear vínculos afectivos más allá de encuentros casuales. Bob Pop, con motivo de su novela Mansos, explicaba en una entrevista que «muchas veces hemos confundido nuestra necesidad de afecto con ganas de tener sexo. Ocurría porque la forma más fácil de tener contacto con otros era mediante un polvo, pero igual ni estábamos calientes, a lo mejor solo estábamos tristes y solos. Era más fácil comerse un rabo, con perdón, que pedir un abrazo».
Me entristece esa perspectiva porque siento que no encajo en ese ambiente hipersexualizado. He llegado a pensar que hay algo roto dentro de mí al ser incapaz de disfrutar del sexo sin la complicidad y la confianza que acompaña a una relación más profunda. Es duro asumir que tras muchos esfuerzos sales de un entorno represivo y heteropatriarcal para descubrir que tampoco te ajustas a lo que se espera de ti fuera del mismo. No juzgo esos modelos de relaciones sexoafectivas ni ninguna de las prácticas que históricamente han necesitado los hombres en un mundo que los relegaba a buscar encuentros furtivos en el extrarradio, alejado de la mirada de lo normativo. Pero de igual modo, considero necesario otros espacios que complementen a quien solo quiera un folleteo rápido o busquen otro tipo de encuentros. E insisto en que ambas perspectivas no son excluyentes ni deben contraponerse en un mundo en el que estamos continuamente redefiniendo quiénes somos y cómo nos relacionamos.
Sin embargo, considero un error pensar que lo que nos define como hombres gais sea el papel que ocupa el deseo en nuestra interacciones. O, mejor dicho, cómo el deseo se canaliza siempre en una misma dirección, que es acabar en la cama. Me ocurrió hace poco que, conociendo a un chico con el que tuve algunas citas en las que no faltaron conversaciones, miradas y mensajes a todas horas, me acabó contando que solo buscaba un lío casual. Para mí era difícil de entender que, si ambos nos habíamos gustado (y no solo físicamente), quisiera renunciar a tener algo más. ¿Por qué elegir una noche si podíamos tener muchas más en las que compartir no solo nuestros cuerpos, sino una parte de nuestras vidas con la otra persona? Su respuesta, fría y escéptica, fue preguntarme si había pensado en ir al psicólogo.
La patologización de quienes no se sienten cómodos con los patrones que impone la sociedad respecto al sexo (aquí los asexuales tienen mucho de lo que hablar) corre el riesgo de seguir planteando ciertos modelos afectivos como un estigma e incluso a generar más división dentro del propio colectivo. Por eso arqueo una ceja con estas palabras de Rubén Serrano en el capítulo que escribe para el ensayo (h)amor amigas, publicado este mismo año en la editorial Continta me tienes:
Ahora nuestra socialización pasa por aplicaciones como Grindr y sigue en otras redes sociales, discotecas y otros espacios cotidianos. En todos ellos, el deseo está presente porque el deseo ha sido y es una forma de relacionarnos entre nosotros, de conocernos y de ponernos en contacto. Y eso no es una vergüenza. Eso es algo muy nuestro, algo propio de lo que podemos sacar pecho. Nuestra forma de aproximarnos al deseo ha provocado que no sea un tabú. Follamos con amigos o follamos con chicos que después pueden ser nuestros amigos y ese vértice de amistad marica es precioso, es único.
La visión de Serrano, aunque tenga un trasfondo positivo y empoderante respecto a lo que hacemos con nuestros cuerpos, parte de una premisa que deja fuera a quienes, por el motivo que sea, no encuentran en el sexo fortuito una forma de hacer amigos. ¿Realmente follamos con amigos? ¿Es ese el “vértice de la amistad marica” al que se refiere? Pienso en mí mismo y en si huir de unas violencias no ha provocado que ahora acabe oprimido por otras. Era difícil ajustarse a las coordenadas de la normatividad, pero las del mundo cisgay no son más sencillas.
Por eso reivindico la necesidad de construir redes donde conocer a otros como nosotros, pero no unidos por la atracción o el deseo (al menos no únicamente), sino un entorno en el que aprender de quienes nos preceden y aportar experiencias que den sentido a la palabra colectivo cuando se habla de LGBTIQ. Ha llegado el momento de considerar que no solamente nos una la marginación, la disidencia y las violencias que operan contra nosotres, sino también la oportunidad de forjar vínculos muy especiales, solo imaginables para quienes hemos pasado por eso.
Si en el relato público hace tiempo que condenamos discursos como el “love is love” porque reducen nuestra identidad a una fase o que nuestra existencia solo cobra sentido cuando estamos en pareja, deberíamos ser capaces de tejer los hilos que unen los retales de miles de historias que identificamos porque también son las nuestras. Este es un camino con muchas bifurcaciones, pendientes angulosas y zonas amuralladas que recorremos solos, pero si encontráramos estaciones de servicio donde coger aire sería más sencillo. Aprendemos a base de golpes el significado de la expresión de género, nuestros modos de relacionarnos, a recomponernos de entornos familiares desestructurados, lo que es volver al pueblo del que te marchaste, reconciliarse con ese lenguaje colorido, de bella sonoridad y poesía como es la pluma que otros nos quisieron extirpar… al final solo nosotros podemos reconocernos en estas problemáticas. Sin embargo, no hacemos nada con tanto dolor. ¿Por qué continuamos aislados incluso en un mundo permanentemente conectado?
Hay una frase de la película Desconocidos (All of Us Strangers) que se me quedó clavada desde que la vi en realidad cada minuto de la cinta me hace llorar. El protagonista no ha superado la muerte inesperada de sus padres cuando era un niño, por lo que trata de recomponer en su cabeza escenarios ficticios en los que siguen vivos y mantiene con ellos las conversaciones que le hubiera gustado tener de adulto. En una de estas ocasiones, le cuenta a su madre que es gay. De repente desaparece la alegría del rostro de la mujer y con voz pausada le pregunta: «pero esa es una vida muy solitaria, ¿no?». Detrás asoma la homofobia y los prejuicios, pero por encima de todo una certeza: que efectivamente lo es. Y lo es por la masculinidad que pudre cuanto toca obligando a reducir la persona que eres a un silencio prolongado. Si la soledad es un cáncer, los personajes de la película son enfermos terminales por los efectos de esa violencia velada que tan bien conocemos fuera de la pantalla.
Llegará el día en el que los hombres rían, lloren, hablen… sin que se enciendan las alarmas. Hasta entonces seguirá siendo la antesala a una vida alejada de la norma, allí donde los seres solitarios se reúnen y te saludan nerviosos como si fuera la primera vez.
Un abrazo,
Sergio ❤️






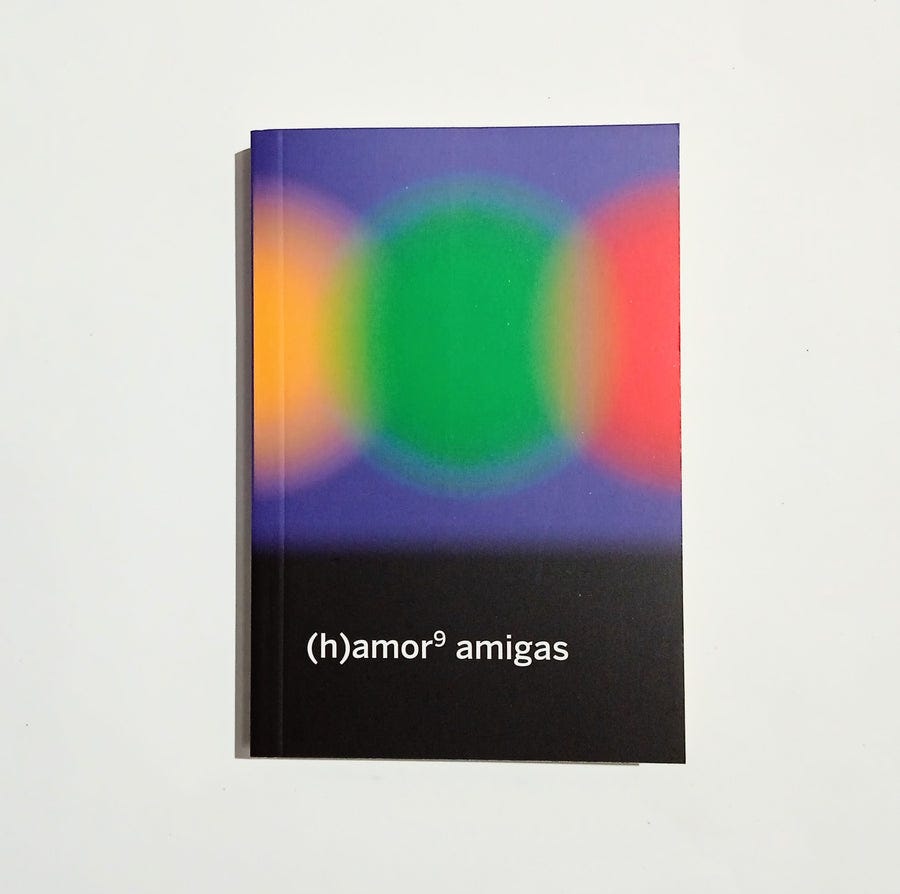
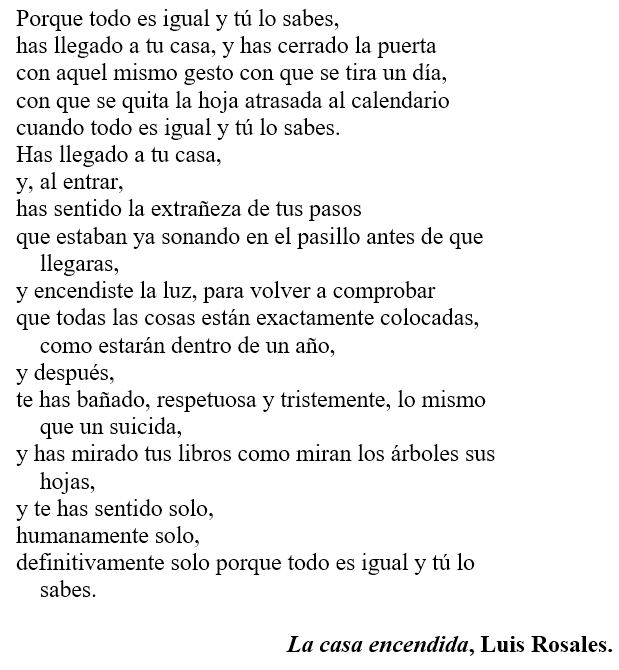
Vaya Sergio qué escrito te has mandado! me lo he leído hasta el final, me encanta tu estilo, y los temas que tocas. En realidad también me toca de cerca este tema de la masculinidad, desde hace años y ahora con un hijo de 6 donde tienes que deshacerte de toda esa mierda para no repetir con él los errores que cometieron contigo (conmigo quiero decir). Creo que con mucha conciencia, y leyendo a gente como tú, trabajando mucho el tema y siendo honestos y sensibles, creo que podremos forjar una sociedad donde lo normal no sea homogéneo, sino que entendamos las diferencias como parte de nuestras riquezas humanas. Quizás tengamos que luchar eternamente contra esto. A veces lo pienso y parece mentira que aún hayan tantos tabúes y tantos prejuicios. Yo lloro hace años de años. Y busco a diario junto con mi compañera, la información y el conocimiento necesario para acompañar a nuestro hijo por ese camino donde él pueda ser quien quiera ser, vestirse como quiera y cantar como quiera si es lo que él quiere. Pero aún hoy en día muy pocos lo entienden. Es un camino Sergio, y hay que seguir por ese camino. El feminismo tuvo muchas conquistas, y supo romper muchos esquemas, pero es más viejo. Quizás haya que seguir rompiendo esquemas, y aquel feminismo quizás no sea otra cosa que el inicio de nuevas formas de vernos y sentirnos. Me encantaba una frase de la película Trainspotting, donde una noche, Renton dice "en el futuro solo seremos personas". Ojalá la recuerdes. Ultimamente he visto una película que me hizo llorar mucho, la vi tres veces ya y las tres he llorado. "Wild". Es sobre la vida, jajaj, nada que ver con nada. Un abrazo Sergio hasta pronto!